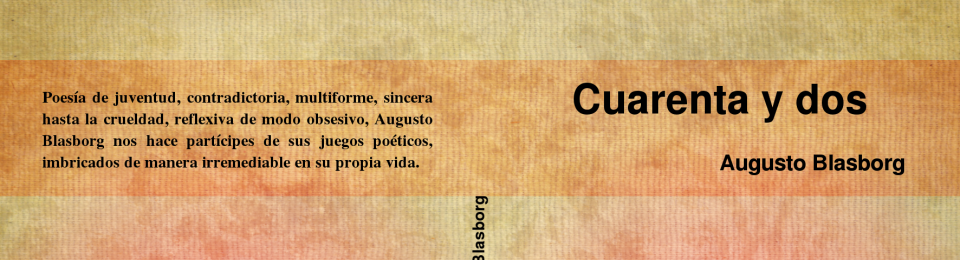Segundo Clon y Glorika Adrowicz
El sol iluminaba pálidamente la llanura arodín con sus rayos otoñales, que poco antes habían despertado a los bellos habitantes de Kimeria, y las lunas de los polos acudían a su encuentro en lo alto del cielo. Las nubes negras les esperaban más adelante, detenidas. El aire refrescaba a estas horas, y tal vez esto hacía que la expedición no se sintiera inclinada al sueño.
Habían cabalgado toda la noche a un ritmo que les había dejado los huesos doloridos, pero habían llegado a Minas de Hierro poco después del alba. El pequeño cerro que las albergaba se elevaba una milla al norte como un custodio del río que fluía a sus pies.
–Debemos detener los caballos –ordenó Gôlfang, al tiempo que tiraba de las riendas.
–No os preocupéis, no están cansados aún –informó Rolja alegremente, mientras acariciaba el cuello de su montura. Origog le miró desconcertado.
–Aquel cerro alberga Minas de Hierro, e ignoramos lo que haya podido suceder allí. Pensábamos que los kérveros habían ido al norte por la Vía, pero ya vistéis lo sucedido en la Gruta y en el Lago Chels.
–Si hay kérrverros, nosotros les vencerremos de nuevo –se apresuró a aclarar Rolja antes de que algún arrojado Iöron le quitase el honor.
–Esta vez no; podríamos encontrarnos con varios miles, tan cerca de Gargüid, y tenéis una misión que cumplir –denegó, clavando significativamente su mirada en el Alférez Balamó.
–No puedo permitir que por mi causa este caballero no alcance gloria –intervino entonces el conde, para desconcierto del mago, y por supuesto la cara de Rolja se iluminó.
El rostro de Gôlfang, sin embargo, se puso tenso por la impotencia y la ira contenida, hasta que los dos caballeros le miraron fijamente, con aparente inocencia.
–Su Majestad Brim Tarlá le ha dado una orden, Señor Rolja –pronunció con los labios tensos. El caballero soltó inmediatamente su escudo. Continuó–. Quizá no haya kérveros y los quinientos soldados Iöron estén vivos, pero no lo sabremos hasta acercarnos, y, si lo hacemos todos, nos descubrirán de inmediato.
–Entonces sólo nos queda enviar un explorador, alguien que conozca el terreno –el conde miró directamente a Origog.
El mensajero se resignó.
–Esperaremos una hora aquí; si entonces no has vuelto, iremos a buscarte. No te arriesgues innecesariamente, y no dudes en pedir ayuda –aconsejó Gôlfang, intranquilo.
El mensajero asintió y no esperó más. Comenzó a caminar por un lado de la Vía, mientras los demás desmontaban para estirar las piernas.
Salió de la calzada aprovechando una curva que el camino dibujaba hasta la misma entrada en la falda del cerro. Por suerte para él, había visitado aquella zona en diferentes ocasiones, y conocía el terreno lo suficientemente bien como para protegerse de miradas indiscretas. Sin embargo, cada tramo que cubría respiraba muy hondo, pensando con cada bocanada que tal vez fuese la última que entraba en sus pulmones; no estaba seguro de a qué se debía ese súbito temor, aunque el cansancio y las dificultades de los últimos días, dificultades que penetraban en el plano personal de diversas maneras, desde el amor hasta la fe, sin duda resultaban determinantes. Su corazón se había acelerado notablemente, y el miedo rescató del recuerdo su propio temor cuando Tarkión había dominado la noche diurna; por un momento pensó en sus antiguos compañeros, y se preguntó qué habría sido de ellos.
Desechó de inmediato tales inquietudes y se concentró en una sola idea: Gervag estaba allí delante, tenía que estar, sano y salvo, y solo por eso merecía la pena correr el riesgo.
Apenas había recorrido la mitad de la distancia, y debería darse prisa si quería tener alguna información cuando llegase la hora de volver. Aún podía ver ocasionalmente el brillo de las armaduras de los caballeros. Descubrió un nuevo punto de observación tras un alto cardo borriquero, y se apresuró hacia allí, evitando que sus armas tintineasen.
Tropezó de repente con algo oculto entre las altas hierbas, y no pudo impedir caer sobre ello. Afortunadamente no había provocado ruidos excesivos. Su estómago se revolvió cuando descubrió de qué se trataba, y un conocido hedor inundó sus fosas nasales. Un kérvero le miraba con ojos vidriosos; los gusanos habían hecho presa en él desde hacía bastante tiempo.
Continuó su carrera hasta el cardo con menos precaución, tratando simplemente de alejarse, y se dirigió de inmediato tras unas matas de espliego, aspirando su aroma casi con demasiada ansia. Faltaban unos metros, y aferró la espada en un gesto alentador; un kérvero nunca va solo.
Durante cada uno de los metros siguientes esperó ver un cadáver o, peor aún, un kérvero vivo. Estuvo tentado de volver, pero se concedió un poco de valor ante la ausencia de pruebas más firmes. Aquel kérvero hacía tiempo que había muerto, y no vio más huellas ni señales recientes del paso de una tropa.
La curva llegaba a su fin al desembocar en la entrada oscura de Minas de Hierro, y la Vía volvía a estar cerca de él. Aún no podía entrar. No distinguió custodios, y pensó que aquello no era una señal indiscutible de que no hubiera kérveros, pero las puertas, como lo habían estado las de la Gruta Real, se encontraban abiertas. Esto no era un elemento esperanzador. La ausencia de huellas fuera de la Vía podía significar simplemente que no la habían abandonado, excepto algún incauto como el que le había hecho tropezar.
Tendría que acercarse, por más peligro que aquello encerrase, y averiguarlo.
Con un esfuerzo, obligó a sus piernas a entrar en la calzada, pero no llegó más allá. Todo su valor se había esfumado en ese acto, y recuperó el juicio en cuanto se percató de que su cuerpo no había sido atravesado por algún filo inmundo. Se tumbó sobre el suelo empedrado, y allí permaneció unos minutos. Su instinto le decía que se marchase de allí, pero el afán de encontrar a Gervag le impulsó a seguir. Gôlfang le había advertido de que no cometiese imprudencias, y seguramente aquello lo fuese. Aferró la espada con tanta fuerza que sus nudillos blanquearon, y atravesó la puerta. No era un minero, por lo que su vista dejaba mucho que desear en la negrura, pero con más voluntad que valor continuó despacio. Había pensado que inmediatamente sabría si en Minas de Hierro había sucedido lo que en la Gruta Real; sólo tendría que utilizar el olfato para percibir la matanza. De momento, el aire era normal. El silencio hacía que la marcha fuera aterradora, y la oscuridad acentuaba la sensación de impotencia.
Entonces la luz dibujó extrañas figuras mientras un dolor intenso se extendía desde su nuca hasta ocuparlo todo. Lo último que pudo ver fue una cara horrible antes de perder el sentido.
–¡Por Sírom y sus hijos!, ¡es un Orondo! –El guardia miró a su compañero como si ante él acabase de comparecer la propia divinidad.
–¡Mira las insignias del jubón! Son los distintivos de los mensajeros –descifró el otro con la misma incredulidad.
–Pero no es Gervag, de eso estoy seguro; quizá sea un enviado de la Gruta Real –aventuró el primero–. Será mejor que le llevemos dentro.
Los dos soldados cargaron con el mensajero, mientras otros guardias llegaban y ocupaban sus sitios. Lo llevaron ante al sargento Borg, no sin antes ser interrumpidos varias veces por diferentes Orondos de los que observaban la escena con cara de circunstancias.
El ambiente en Minas de Hierro era tenso, y la férrea disciplina de los soldados no daba pie a excesivas bromas. El sargento sabía muy bien que el histerismo podía acabar con ellos antes que todos los demás peligros. Un sinfín de pelotones patrullaba las galerías, y los mineros, aquellos que no habían tenido tiempo de ser evacuados hacia la Gruta Real, continuaban con su quehacer de sacar el hierro de las entrañas de Madrivo.
El golpe no había sido demasiado fuerte, quizá porque la oscuridad había impedido que el impacto hubiese sido absolutamente certero, y un débil quejido fue la señal de que el mensajero despertaba. Los dos soldados que le transportaban le depositaron en el suelo, y le hicieron un montón de preguntas antes de que abriera los ojos. Un nuevo lamento quejumbroso bastó para que se callaran. Volvieron a cargarle en brazos, y continuaron hasta el puesto de mando, donde se encontraba el sargento Borg.
Un gran caldero de agua fue la mejor solución que encontraron para despertarle. El contacto frio sobre su piel le hizo estremecer, y se agitó bajo una tos provocada por el agua que se había colado por sus fosas nasales. Una vez consiguió respirar, abrió lentamente los ojos; no era la primera vez que un puñal se clavaba en su sien después de haber recibido un fuerte golpe, y observó que algunos oficiales le observaban con interés. Emitió un quejido cuando levantó la cabeza para mirar mejor, y dos de los militares se agacharon para ayudarle.
–Saludos, mensajero Origog –reconoció Borg.
–¡Por Sïrom! –trató de gritar Origog, aunque su voz sonó apagada–. Están vivos.
El sargento se levantó de la silla en la que había permanecido sentado y se acercó.
–Por supuesto que estamos vivos, aunque tememos que por poco tiempo; no entiendo cómo ha podido llegar hasta aquí.
–No ha sido fácil –aseguró rápidamente–. Es decir, sí, pero gracias a Gôlfang y a los caballeros –se cortó, porque súbitamente recordó que su tiempo tenía límite–. ¿Cuánto tiempo llevo aquí?
El sargento consultó a un soldado que se hallaba junto a Origog.
–Apenas diez minutos desde que le… golpeamos, me temo.
El mensajero miró socarronamente al soldado ante aquella disculpa, pero de inmediato volvió a lo importante.
–Sargento, debo regresar ahora mismo a la Vía, pues los caballeros que me acompañan son lo suficientemente impulsivos como para acabar con la mitad de la guarnición antes de que se den cuenta que somos nosotros –aseguró, y se apresuró a cumplir sus palabras.
–¿Qué caballeros?, ¿adónde va? –gritó el sargento, que lógicamente no había comprendido nada.
Origog se detuvo sólo el tiempo suficiente para contestar con precipitación.
–Señor, voy a buscar a Gôlfang, con su permiso –dijo, aunque no esperó a que el otro se lo concediera.
Los dos guardias que le habían acompañado le escoltaron hasta la salida. Las armas repicaban con la carrera de los tres Iöron. El mensajero salió a la luz del sol, pero los otros no traspasaron el puesto de guardia.
Corrió por la Vía tan rápido como se lo permitían sus fuerzas, ignorando el dolor en la nuca que se agudizaba por el esfuerzo; no estaba seguro, pero era probable que hubiese agotado el plazo, y en todo caso más valía prevenir.
Un tremendo ruido de cascos confirmó sus sospechas, y por un breve momento se sintió importante. Pero sólo fue eso. Recobró la conciencia y comenzó a gritar cuando los dos primeros caballeros entraron en su campo de visión.
Durante un par de segundos, pensó que no iban a detener su avance, pero entonces los pendones grises se elevaron y los caballos se detuvieron a varios metros de él. Rolja levantó la visera del yelmo y, para desconcierto del Iöron, su cara presentaba un leve matiz de decpción.
–Me alegrra que esté bien –saludó sonriendo–. Ya nos disponíamos a entrarr en su busca.
–Y yo me alegro de que no lo hicierais; ahí dentro sólo hay Iöron.
El caballero mostró una nueva sonrisa de satisfacción.
Las filas se abrieron, y Gôlfang avanzó llevando a Alwarin de las riendas.
–Gracias a Sírom –alabó simplemente, y se las tendió.
La columna se puso de nuevo en marcha en cuanto Gwist y los caballeros garguines llegaron al frente.
Los tres guardias de la entrada dudaron entre dar la alarma o dejarles pasar sin más, aunque se decidieron por la tercera opción de correr a avisar al sargento Borg mientras los otros recibían a los recién llegados.
En las galerías más iluminadas, por donde les conducían, los mineros les lanzaban miradas desconfiadas; para algunos, se parecían demasiado a los Asesinos Sawor. Cuando al fin llegaron hasta Borg, éste se acercó con una escolta de seis arqueros. Les recibió un tanto fríamente.
–En mi casa podremos hablar con más tranquilidad –invitó.
–Agrredecemos su hospitalidad, perro sólo estamos de paso, y ya hemos gastado demasiado tiempo, aunque me reconforta saberr que ha sido bien empleado, y que ustedes están vivos –opuso Rolja, antes de consultar con nadie.
–Estoy de acuerdo con vos, señor Rolja, pero una hora de descanso nos vendría bien, y podremos asearnos antes de continuar, si está de acuerdo –contradijo Gôlfang.
El sargento intervino.
–Sin duda habrá cosas de las que debamos hablar –comentó, y Gôlfang comprendió que era una petición más que un ofrecimiento; llevaban aislados demasiado tiempo.
–En efecto, sargento Borg, y creo que, después de tantas desgracias, algunas buenas nos traen estos tiempos amargos –concedió el mago.
El rostro del oficial permaneció casi impasible, pero no pudo evitar que sus ojos le traicionaran. Por un momento, el Capitán Carg, ahora Carg I, acudió a la mente de todos por su parecido.
–Cuanto antes nos acomodemos, mejor para todos –reiteró la invitación, y se encaminó hacia el puesto de mando escoltado por sus arqueros y seguido por los recién llegados.
Tal y como Gôlfang habría predicho, el sargento se acomodó en el respaldo con la mano apoyada en la frente y la otra sobre la mesa. Le había conmovido claramente la muerte de los hijos de Sírom, pero sólo mostró sus sentimientos cuando brindó a la salud del nuevo rey.
–Su Majestad Brim Tarlá les ofrece Arrdellén parra currar las herridas –continuó Rolja–. A la vuelta irremos todos juntos hacia allí si lo desean; entrretanto pueden prreparrarrse sin prisa.
–Usted debe regresar cuanto antes; eso derá moral a su maltrecho ejército –recomendó Gôlfang.
–Por descontado –admitió automáticamente–. Tardaré un par de días en prepararlo todo, pues algunos heridos están graves, y hay que acondicionar los carros.
Gôlfang se sorprendió al escuchar aquello.
–¿Heridos? Creí que no habían llegado a enfrentarse con los kérveros –manifestó, inclinándose hacia delante.
–¡Por el amor de Sírom!, si no pensáramos que estamos cercados, ya habríamos acudido a la Gruta –gritó airado, pero poco a poco recuperó la habitual serenidad–. Hemos sufrido dos ataques, el último hace una semana. Un ejército de kérveros se acercó desde el sur, y salimos fuera de las Minas para combatir, pues consideramos que era mejor no involucrar a los mineros. Les derrotamos con facilidad, a pesar de su número, pero se retiraron demasiados como para aventurarnos a seguirles –el sargento golpeó la mesa con un puño–. ¡Ahora entiendo que era un truco para retenernos aquí! Fingiendo que venían del sur, nos harían pensar que el camino estaba cerrado, cuando en realidad se trataba de la retaguardia del ejército norte, que así se internaba en Gargüid sin temor a los enemigos de su espalda y sin perder tiempo, pues esperaba que el ejército del sur nos aplastara sin problemas, después de aniquilar toda vida en Arodia –volvió a golpear la mesa tras un par de segundos de tensión contenida. Le comprendieron perfectamente.
Sin embargo, para Origog lo más inquietante de aquella historia era una palabra: heridos. Y un nombre que no habían pronunciado avivó su inquietud: Gervag. Ambas palabras se habían asociado en su cabeza y no le permitían pensar en nada más.
En aquel momento, nada ni nadie podía evitar que él supiera.
–¿Dónde está el mensajero Garvag?
La expresión del sargento demostró que su furia no había pasado, pero su mirada se ablandó. Parecía incómodo. Sólo pronunció dos palabras.
–Herido grave.
El mensajero se hundió en la silla, pero cuando habló lo hizo con decisión.
–Quiero verle.
El sargento asintió.
–Acompañe al mensajero Origog –ordenó a un arquero cualquiera.
Origog abandonó la estancia antes de que el otro pudiera ponerse al frente para guiarle. Conocía Minas de Hierro.
El sargento continuó hablando una vez que el otro se hubo marchado. Su tono era incierto, y sus ojos estaban clavados en Gôlfang.
–No puedo entender cómo vive aún; fue de los primeros en caer, y recibió una herida similar a la que recibió en Dianeria.
Le vio en un catre, solitario en la estancia, sin que nadie atendiera sus ruegos incoherentes. Origog contuvo la respiración mientras su vello se erizaba; en aquel lugar, inconsciente de su estado, repetía su nombre. Alzaba las manos cruzándolas en el aire, tratando de aferrarse a una figura invisible e intangible, creada sólo por su delirio. Las lágrimas corrieron sueltas por su rostro al ver a su amigo en tal estado, y por un instante vaciló. Iba a ser muy duro.
Pero le llamaba.
Gervag no le veía, no a él, aunque sí, estaba seguro, a ese fantasma al que apelaba pues, nada más penetrar en la estancia, los brazos de Gervag se cerraron definitivamente y sonrió. La última palabra fue su nombre.
En un impulso involuntario, el mensajero aferró la cadena que su amigo le regalara junto con la piedra de turmalina que había salvado su vida en Granshall. Abrió el cierre sin poder contener las lágrimas. Acercó la cadena al pecho del otro y la dejó allí. Cogió su mano. Rezó a Sírom. Y luego a Madrivo, la Vida.
–Origog. –El mensajero soltó instintivamente la mano y dio un paso hacia atrás. La voz había sonado dentro de su cabeza. Pero aunque no era la de su amigo, estaba seguro de que provenía de aquel cuerpo–. No me temas, Origog –volvió a decir, aunque los labios no se habían movido.
–¿Gervag?
–Sabes que eso no puede ser –la voz era melodiosa y transmitía confianza–. Gervag murió hace mucho tiempo, el día que Gôlfang llegó a Dianeria, ¿recuerdas? Tuvo un accidente y cayó del caballo.
-¡No es cierto! –protestó–. Yo le vi después; me regaló esta cadena.
–No era él; sí su cuerpo, pero su esencia ya había viajado a la Lomba, donde descansa –explicó la voz. Origog sintió deseos de gritar, a la vez que algo obsceno golpeaba su mente ante las implicaciones que contenían aquellas frases. La voz continuó–. ¿Por qué no? Él no sufrió, ni sufrirá todas las consecuencias de esta guerra. Ahora está escuchando historias que jamás ha escuchado, y es feliz.
Atendió a aquellas palabras con recelo. En el fondo sabía que eran ciertas, pero entonces él había sido una marioneta todo aquel tiempo, al igual que Gervag.
–¿Quién eres tú, entonces? –inquirió, sintiendo que la cólera precipitaba sus pensamientos.
Un breve silencio enmarcó la respuesta.
–Algunos dirían que soy tu padre, y el de todos los Iöron, pero prefiero que me consideres un amigo, lo que se acerca más a la verdad. Yo soy el Heraldo.
El Heraldo. El hijo amado del dios, el hermano de los muertos, el guardián de su pueblo, que les había concedido un rey. No se arrodilló. Se habían burlado de él, y con lo que más le importaba.
–Has aprendido mucho, Origog. Soñador de Sentimientos.
Ni siquiera entonces reaccionó. No volvería a dejarse manejar.
–Tu Destino es irremediable, y créeme que lamento haber sido yo quién se viese obligado a mover los primeros hilos –hizo un silencio, pero Origog comprendió que incluso el Poder admitía que era un titiritero–. avisa a Gôlfang, te lo ruego.
La voz volvió a silenciarse, y Origog permaneció contemplando el cuerpo de Gervag. Miró al arquero que le había acompañado, pero su expresión era indiferente. No había sido partícipe de la conversación.
–Lamento lo de su amigo –se condolió sinceramente cuando Origog pasó a su lado.
–Gracias –respondió, pero de alguna manera ya no importaba. Gervag había muerto.
La reunión había terminado, y los caballeros se habían retirado a preparar las monturas y armas para la partida. Sólo quedaban allí Gôlfang y el sargento Borg.
El mago no podía utilizar su magia, su poder, pero no lo necesitaba para adivinar lo que había sucedido, cuando enfrentó la mirada de Origog. En sus ojos se reflejó una tristeza sincera, y sintió repugnancia. Le escuchó, sintiéndose culpable.
–Gervag murió. El Heraldo quiere hablar contigo –dijo solamente.
El anciano asimiló la información sin disimulos, y asintió.
–Lo lamento –fue todo lo que dijo. Que Origog pensara lo que quisiera, pero había tenido que hacerlo.
Pero Origog ni siquiera pensaba que el mago hubiera estado al tanto del secreto durante todo ese tiempo; para él era el Qüemyum de Karos, y su poder y sus conocimientos, inalcanzables; había saludado a Grishka como a un viejo amigo. No era extraño que aceptase con naturalidad que el Heraldo le reclamara.
Le guió hasta la habitación. A diferencia de antes, el cuerpo reposaba en calma, con las manos cruzadas sobre el estómago y la cadena sobre el pecho. Gôlfang le observó, y después a Origog, que le invitó a pasar.
–Bienvenido de nuevo, Gôlfang de Karos –saludó el Heraldo, siempre al interior de su cabeza.
–Aquí está el Soñador de Sentimientos, ya le he reconocido. ¿Será él quién nos traerá la paz? –no pudo evitar el sarcasmo; estaba hastiado, y se había visto obligado a emprender acciones que podían llevarle más allá de la muerte.
El Heraldo respondió al sarcasmo en el mismo tono que había mantenido hasta el momento.
–Está muy lejos la victoria, pero confío en que se consiga sin más víctimas de las necesarias –profetizó. Luego añadió, más despacio–. Y sin guerras.
Gôlfang contuvo su enojo un momento, mientras trataba de inferir qué podían significar aquellas palabras. No se fiaba del Heraldo, que desde el primer momento había apostado muy fuerte, y nunca con limpieza. Pero no pudo evitar seguir escuchando, porque era el Portador de la Palabra, le gustase o no, y su salvación dependía de sus propias acciones.
–Te escucho –claudicó, esperando la propuesta.
–Hay una forma, lo sabes; es muy peligrosa, y significaría precipitar el Destino del Soñador de Sentimientos –vaticinó, y Gôlfang se estremeció al oír semejante propuesta, pues era una locura. Pero entonces descubrió con horror que el Heraldo había hecho participar a Origog de su conversación, y el mensajero fue el siguiente en intervenir.
–¿Cuál es esa forma? –inquirió, pues, por terrible que fuese, siempre sería mejor que ignorarlo todo de su vida, que continuar en aquel suspenso, sin metas y manejado por los demás.
–Origog, no es algo posible –objetó airado, y permitió que su ira les inundase a los tres.
Pero el Heraldo tenía sus propias reglas.
–La Piedra Darko –sentenció–. Y es posible hacerlo.
Gôlfang desató su cólera. La Piedra Darko era el corazón de las Tinieblas, el lado oscuro del Equilibrio, y destruirla significaba destruir eso mismo. No era una misión para el Soñador de Sentimientos, no podía serlo. Se preguntó qué se escondía entre los dioses que permanecía oculto, y qué le haría pronunciar al hijo de un dios aquellas palabras.
–¡El Soñador de Sentimientos pertenece al Equilibrio! –gritó.
El Heraldo era un experto.
–Permite que él elija su camino, Gôlfang de Karos –amonestó el Poder, y Gôlfang deseó poder atacarlo y destruirlo. Pero no lo hizo, y escuchó cómo Origog pronunciaba las palabras que podían mandar este mundo al olvido.
–Muéstrame cómo hacerlo –pidió, y el poder corrió por los tres con una energía brutal.
Después, la voz fue clara:
Allí donde los pequeños son,
Bajo los tres colosos que ocultan las nubes,
Se esconden los catorce que completarán la misión.
Dos más del sur vendrán,
Desterrados de sus cálidos hogares,
Y a la expedición llamarán.
Del norte llegará uno,
Y con su sabiduría guiará a los dieciséis,
Y diecisiete ya sumo.
Las flores no brotarán
Donde los mortales caigan
Dejando un rastro de debilidad.
Mas la afiladas hojas de las hachas
Brillarán con el fuego de la venganza,
Pues debajo de cada piedra
Un espíritu espera su descanso.
La voz desapareció de la mente de Origog.
Y Gôlfang, anciano y desesperado, realizó la promesa más osada de su existencia.
–Lo intentaré, por Karos y por mi vida lo intentaré, si el Destino cumplido no lo impide antes.
–Adiós, entonces, y esta vez será la última que nos encontremos, pienso, a menos que regreséis triunfales y el que se oculta no cumpla su venganza –se despidió, y aquella última frase provocó que un súbito frío recorriese la espalda de Gôlfang; se había convertido, también él, en un juguete de los dioses.
–Adiós, Gervag –se despidió entonces Origog, y abandonó la estancia.